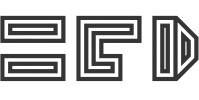La carta que el lector está a punto de leer fue escrita por la periodista Oriana Fallaci (1929-2006) tras la muerte del director de cine y escritor Pier Paolo Pasolini (1922-1975). La amistad entre ambos tenía un toque de imposible porque estaba basada en coincidencias y enfrentamientos, tal vez por ese motivo, era más verdadera. Oriana y Pier Paolo eran dos personalidades opuestas que, a pesar de ello, no podían haber pasado por esta vida sin llegarse a conocer. “Yo tan dura y tú tan dulce” decía la escritora a su “amigo-enemigo” Pier Paolo. Se conocieron en 1965 en Nueva York. Al paso del tiempo y desde trincheras distintas, ambos se encontraron al filo de la navaja. Ella, mientras ejercía como corresponsal cubriendo los movimientos estudiantiles en México, fue herida por arma de fuego el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco; sobrevivió y declaró que aquella había sido una masacre peor de las que había visto durante la guerra. Él filmaría en ese mismo año una de sus más enigmáticas cintas: Teorema, ejemplo de poesía con forma de cine que no dejó indiferente a nadie dentro de la curia romana como en la conservadora sociedad italiana de finales de los años sesenta. Fue la brutal muerte del poeta y cineasta (ocurrida el 2 de noviembre de 1975) lo que impulsó a Oriana a escribir esta carta a modo de catarsis puesto que no la llegaría a leer nunca su destinatario. Este texto sobrevivió como testimonio de la poderosa y sincera capacidad crítica de su autora ante situaciones tan problemáticas en las sociedades contemporáneas: violencia, deshumanización e indiferencia. Quizá somos nosotros, los lectores, sus destinatarios finales.
En algún lugar, Pier Paolo, mezclada con papeles, periódicos y notas, debo tener la carta que me escribiste hace un mes. Esa carta cruel, despiadada. La llevé conmigo dos o tres semanas, me la llevé en mis travesías por el mundo hasta Nueva York, luego la dejé no sé dónde y me pregunto si algún día la volveré a encontrar. Espero que no. Verla de nuevo me lastimaría tanto como lo hizo cuando la leí y quedé aturdida mirando sus palabras, esperando poder olvidarlas. Sin embargo, no las he olvidado. Casi puedo reconstruirlas de memoria. Decías, más o menos, así: “Recibí tu último libro. Te odio por escribirlo. No fui más allá de la segunda página. No quiero leerlo nunca. No quiero saber qué hay dentro de una mujer. Aquello me es inaprensible. Perdóname, pero cargo con ese conflicto desde que era un niño, desde que tenía tres años me parece, o tal vez eran seis, y escuché a mi madre susurrar que…”.
No te respondí. ¿Qué se le responde a un hombre que sufre una tremenda desesperación por ser un hombre? Creo que tu carta no era una carta dirigida a mí, sino a ti mismo o a la muerte que siempre habías perseguido para acabar con la rabia de haber venido al mundo. ¿Y cómo consolarte o apaciguarte ante lo ineludible? Las palabras para consolarte estaban en mi libro que rechazaste airadamente, la única forma de apaciguarte hubiera sido abrazarte: amarte como solo una mujer puede amar a un hombre. Pero nunca permitiste que una mujer te tomara en sus brazos para amarte. Nuestra posibilidad de ‘dar a luz’, nuestro vientre, nuestro interior, —del cual tú y todos hemos nacido— siempre te llenó de horror. Salvo tu madre —a quien veneraste como una Virgen tocada por el Espíritu Santo— nosotras las mujeres te causábamos sentimientos encontrados. Si nos aceptaste, fue por piedad. Si nos perdonaste, fue por voluntad. En cualquier caso, no olvidaste nunca el mito que deposita en nosotras la culpa por coger la manzana y descubrir el pecado.
Odiabas demasiado el pecado. El sexo era pecado para ti. Amaste demasiado la pureza, la castidad que para ti era salvación. Y cuanta menos pureza encontrabas, más te vengabas, mostrándonos a todos nuestra inmundicia, nuestro sufrimiento, nuestra vulgaridad: ese era tu castigo. Como los frailes que se auto-flagelaban, buscabas la venganza, precisamente, con el sexo que era pecado para ti. El de quienes tenían un rostro tosco, que evocaba desgracia (tú que rendías culto a la gracia), el de quienes desconocían las formas de la belleza (tú que rendías culto a la belleza). Te involucrabas, te perdías con ellos: cuanto más vehemente tú, más infames eran. De ellos versabas en tus bellos poemas, tus bellos libros, tus bellos filmes. Se podría decir que, proveniente de ellos, anhelabas tu asesinato. ¿Soy mala por decirte esto? ¿Estoy siendo cruel? Quizás, pero fuiste tú quien me enseñó que hay que ser sincero a costa de ser percibido como malo, honesto a costa de ser percibido como cruel, y siempre valiente al decir lo que se cree: aunque sea algo incómodo, escandaloso o peligroso.
Escribiendo insultabas, herías profundo. Y no te insulto al decir que no habría sido algún individuo quien te mató: habrías sido tú quien se suicidó, usándolo. No te hiero diciendo que yo intuía que invocabas a la muerte como otros invocan a dios o añoran el paraíso. Eras tan religioso, tú que te jactabas de ser ateo. Tenías tanta necesidad de lo absoluto, tú que siempre nos echabas en cara la palabra Humanidad. ¿Será que solo acabando como acabaste podrías haber apagado tu angustia y haber satisfecho tu sed de libertad?
No es cierto que odiaras la violencia. Con la razón la condenabas, pero con el alma la invocabas: como si fuera el único medio para complacer y castigar al diablo que ardía en ti. No es cierto que maldijeras el dolor. Te servía, en cambio, como un bisturí para extraer y mostrar al ángel que habitaba en ti. Lo noté desde el primer encuentro, cuando nos conocimos en Nueva York: ahora, hace diez años. Eso que noté en ti me impresionó más que tu estimulante genialidad, tu vasta cultura o tu desencadenada imaginación.
Escapabas cada noche a los barrios donde ni siquiera los policías se atreven a entrar armados. No te cansabas nunca de desafiar a la depravación, tocar lo horrendo, acercarte a los naufragios humanos. Ya sea que fueras a la avenida Bowery, al barrio de Harlem o al puerto, te hacías presente donde había maldad y peligro. Arthur Rimbaud se quedaba corto a tu lado. Cuántas veces tuve miedo de enterarme que te podían haber encontrado con la garganta cortada o con una bala en el corazón. Una noche te lo confesé. Estábamos frente al Lincoln Center y estabas esperando un taxi para ir a un lugar que no me querías revelar. Parecías inquieto, temblabas. Murmuré: “Te cortarán el cuello, Pier Paolo”. Y observé un brillo en tus ojos tristes (eran siempre tristes, incluso cuando te reías), luego respondiste irónicamente: “¿Sí?”. ¿Recuerdas, verdad, esos días en Nueva York? Viniste a mi apartamento, te sentaste en un viejo sofá, pediste una Coca-Cola (nunca te vi borracho) y me dijiste que amabas Nueva York porque era sucia, sin alma. De esa ciudad extraordinaria veías, sobre todo, la miseria moral —como de excolonia— decías, de clase baja, y de una pobreza que comparabas con la de Calcuta, Casablanca o Bombay. Una tarde exclamaste: “Lamento no haber venido aquí antes, hace 20 o 30 años, para quedarme. Nunca me había pasado el enamorarme de un país como este. Excepto África, quizás. A África me gustaría ir y quedarme para no matarme. Sí, África es como una droga que se toma para no matarse. Nueva York, en cambio, es una guerra que se afronta sabiendo de antemano que uno se va a morir en ella”.
Llegaste desde Montreal en tren. Te bajaste en una estación de metro y no encontraste quien te ayudara con tu equipaje. Con las maletas que te pesaban bastante atravesaste un túnel, y al final del túnel había una luz cegadora. La ciudad se te reveló con la gloria de una aparición: “Jerusalén apareciendo a los ojos de un cruzado”, dijiste. Los rascacielos, en cambio, los viste como los Dolomitas, y te escuché con cierto miedo: ¿eras solo un poeta o también un loco? Nunca pensé que Nueva York pudiera ser vista como Jerusalén, ni los rascacielos como los Dolomitas. Nunca quisiste subir a los rascacielos. ¡Cuántas veces intenté llevarte al último piso del Empire State! Te decía: “Es como subir a la cima de una montaña, allá arriba el viento es limpio”. Siempre me ponías una excusa: no te importaba el viento limpio. Te interesaba la fealdad de la Calle 42, con sus infernales luces rojas y sus tiendas que vendían pornografía. Dijiste: “Ayer, en la Calle 42, vi a un hombre que agonizaba. Tenía un paquete en la mano. Lo miró y luego lo tiró al suelo con tal enfado que el paquete se rompió. Después, el hombre se apoyó contra la pared, se desvaneció, su cuerpo se deslizó lentamente por la banqueta, y luego, se quedó allí: murió. Sin que nadie se hubiese detenido a mirarlo o a ayudarlo. Ni yo. ¿Pero esto es malo? ¿Es falta de compasión? ¿Podría ser otra forma de piedad? ¿Soltar, dejar morir?”.
Nos hicimos amigos, nosotros, amigos imposibles. Es decir, yo una mujer “normal” y tú un hombre “anormal” —según los cánones hipócritas de la llamada civilización—, yo enamorada de la vida y tú enamorado de la muerte. Yo tan dura y tu tan dulce. Había una dulzura femenina en ti, una bondad femenina. También tu voz tenía algo de femenino, y eso era extraño porque tus rasgos eran los de un hombre: secos y feroces. Sí, había una ferocidad oculta en tus marcados pómulos, en tu nariz de pugilista, en tus labios finos, una crueldad clandestina. Y toda esa ferocidad recorría tu cuerpo pequeño y delgado, tu paso masculino y ágil, eras como una de esas fieras que, cuando se le arrojan a alguien, muerden.
Pero cuando hablabas, sonreías o movías las manos, te volvías gentil y afable como una mujer. Me sentí avergonzada de tener esa idea. Pensé: en el fondo, es lo mismo que sentirse atraída por una mujer. Como dos mujeres —no un hombre y una mujer— fuimos a comprar pantalones y chaquetas para tu amado Ninetto [Davoli], tú hablabas de él como si hubiese sido tu hijo: nacido de ti. Como si tuvieras envidia de la maternidad que le reprochabas a tu madre y ,en el fondo, a todas las mujeres. Para Ninetto, en una tienda de Greenwich Village, te enamoraste de una camisa que era la copia exacta de las que se usaban en la prisión de Sing Sing. En el bolsillo izquierdo del pecho estaba escrito: “Prisión estatal. Número de convicto 3678”. Te la probaste diciendo: “Magnífica, le gustará”. Luego salimos y vimos en la calle una manifestación a favor de la Guerra de Vietnam, ¿recuerdas? Los participantes sostenían carteles que decían “Bomb Hanoi”, tú te decepcionaste de ver eso.
Durante una semana te afanaste a explicarme que la verdadera revolución no estaba ocurriendo en China ni en Rusia, sino en Estados Unidos: “Ve a Moscú, a Praga o a Budapest y notarás que la revolución ha fracasado allí: el socialismo ha puesto a una nueva clase dominante en el poder y los dominados no son dueños de su propio destino. Ve a Francia o a Italia, y te darás cuenta de que el ‘comunista’ europeo es un hombre vacío. Ven a América y descubrirás a la izquierda más hermosa que un marxista como yo puede descubrir. Los revolucionarios de aquí recuerdan a los primeros cristianos, hay en ellos un impulso redentor. Hasta se me ha ocurrido trasladar el rodaje de mi película sobre san Pablo a América”.
De la cultura estadounidense toleraste casi todo, pero cuánto sufriste la noche en que dos estudiantes te preguntaron quién era tu poeta favorito, tú respondiste que Rimbaud —naturalmente— y los dos ignoraban quién era Rimbaud. ¿Fue por eso que dejaste Nueva York tan insatisfecho? Yo diría que no. Yo diría que te marchaste de Nueva York decepcionado porque no estabas muerto, porque te habías asomado directamente al abismo y no te habías caído en él. Las noches transcurridas en busca del suicidio solo te habían dejado el rostro más demacrado y la mirada más febril. Dijiste: “Me siento como un niño al que le ofrecen un pastel y luego se lo quitan cuando está a punto de morderlo”. Sí, hubieras tenido que pasar mil suplicios más antes de encontrar a alguien que te diera el regalo de la muerte, una muerte para alguien que había sido coherente toda una vida.
Dicen que eras capaz de estar alegre o eufórico, y que por eso te gustaba la compañía de los jóvenes: jugar futbol con los chicos de los barrios relegados. Yo nunca te vi así. La melancolía te la ponías como perfume y la tragedia era la única situación humana que realmente entendías. Si una persona no era infeliz, no te importaba. Recuerdo con qué cariño, un día, te inclinaste sobre mí y me apretaste la muñeca para murmurarme: “¡Tú también eres como yo, vives desesperadamente!”.
Quizás por eso el destino hizo que nos reencontráramos, años después. Fue en Río de Janeiro, habías ido allí con María Callas, de vacaciones. Los periódicos escribieron que ustedes eran amantes. ¿Lo eran? Sé que dos veces en la vida intentaste amar a una mujer: quedando tú decepcionado. Pero no creo que una de esas dos mujeres fuera María. Ustedes eran demasiado diferentes, demasiado divergentes estética, psicológica y culturalmente. Sin embargo, al mismo tiempo, parecían tan unidos por una misteriosa complicidad. Mi sospecha es que la habías adoptado como hermana, para hacerla olvidar el abandono de Aristóteles Onassis. Durante el viaje no te separaste de ella, la ayudabas en todo. En la playa le untabas los hombros para que el sol no se los enrojeciera. En los restaurantes, te sometías a todos sus caprichos. Tú siempre indulgente, paciente y sereno como una enfermera de Lambaréné [ciudad de Gabón donde Albert Schweitzer fundó su hospital].
Sí, habitaba en ti el heroísmo del misionero que va a curar a los leprosos y la bondad del santo que sufre el martirio con alegría. Una noche hablamos de ello, en el mar de Copacabana, durante una puesta de sol de rosa y oro. María dormitaba en la arena, ella vestía un traje de baño negro, yo te contaba sobre las torturas que los brasileños aplicaban a los presos políticos: el ‘Pau de Arara’ o las descargas eléctricas. Pero escuchaste de mala gana, como si te irritara perturbar una puesta de sol, rosada y dorada, con ese relato. Ni siquiera me respondiste. Solo cuando te diste cuenta de que eso me molestaba, te ataqué diciendo que entonces no eras sincero en tus protestas y en tus batallas, que eras solo un Narciso que pretendía luchar contra la injusticia para satisfacer su vanidad.
Entonces empezaste a hablar de Jesucristo y de san Francisco. Ningún sacerdote me ha hablado nunca, como tú, de Jesucristo y de san Francisco. También me hablaste de san Agustín, de su visión del pecado y de la salvación. Me recitaste de memoria un párrafo de san Agustín. Comprendí, ese día, que estabas buscando el pecado para encontrar la salvación, seguro de que la salvación solo puede venir del pecado; y cuanto más profundo es el pecado, más liberadora es la salvación. Aquello que me dijiste sobre Jesús y San Francisco, mientras María dormitaba frente al mar de Copacabana, me dejó marcada. Porque era un himno de fe en el amor cantado por alguien que no creía en la vida. No es una coincidencia que yo haya usado esas palabras en mi libro, que no quisiste leer. Puse esas palabras en la boca de quien reprocha a su madre: “No es cierto que no creas en el amor. Crees tanto en él que te atormentas porque ves tan poco y porque ves que nunca es perfecto. Estás llena de amor. Pero, ¿es suficiente la fe en el amor si no se cree en la vida?”.
Tú también estabas lleno de amor. Tu virtud más espontánea era la generosidad. Nunca supiste decir que no. Dabas a manos llenas a cualquiera que te pidiera algo: ya fuera dinero, ya fuera trabajo o amistad. A Alekos Panagulis, por ejemplo, le diste el prólogo de sus dos libros de poesía. Y, verso por verso, incluso con el diccionario de lengua griega al lado, querías comprobar si estaban bien traducidos. Nos encontramos para que yo te ayudara, ¿recuerdas? Volvimos a vernos cuando él salió de la cárcel y se exilió en Italia. Los tres íbamos a cenar juntos a menudo. Comer contigo siempre era un gusto, no nos aburríamos jamás. Una noche, en ese restaurante que te gustaba por su mozzarella, vino Ninetto. Él te llamaba ‘babbo’ [padre] y tú lo tratabas como un padre trata a su hijo —nacido de él mismo y no de su simiente—. Dejarte después de esas reuniones, siempre era un tormento. Porque intuíamos hacia dónde ibas: era como verte correr hacia una cita con la muerte.
Desearía haberte agarrado de la chaqueta, detenerte, suplicarte y repetirte lo que te había yo dicho en Nueva York: “¡Te cortarán el cuello, Pier Paolo!”. Desearía haberte gritado que no tenías derecho sobre tu vida porque ésta no te pertenecía a ti simplemente, ni a tu sed de salvación nada más. Pier Paolo nos sostenía a todos. Y lo necesitábamos. No había nadie más en Italia capaz de revelar la verdad como tú la revelabas, capaz de hacernos pensar como nos hacías pensar tú, de educarnos en la conciencia civil como nos educabas tú.
Te odié cuando supe que te habías alejado en ese auto con el que tres matones te habrían aplastado el corazón. Te maldije.
Pero entonces mi odio se transformó y exclamé: “¡Qué hombre tan valiente!”. No hablo de tu valentía moral, es decir, de aquello que te hacía escribir a pesar de los insultos, malentendidos, ofensas e injurias que obtenías al expresar tus ideas. Me refiero a tu fortaleza física. Hay que tener muchas agallas para poner los pies en el lodo en que te parabas algunas noches. Las agallas de los cristianos que, insultados y burlados, entraban en el Coliseo para ser destrozados por los leones.
Veinticuatro horas antes de tu fatídico destino, vine a Roma con Panagulis. Estaba decidida a verte, a responderte cara a cara sobre lo que me habías escrito. Era viernes. Panagulis telefoneó a tu casa pero, al tercer dígito, entraba una voz que decía: “Atención, debido al sabotaje ocurrido en los últimos días en la Central de Roma, el servicio de números que comienzan con 59 se encuentra temporalmente suspendido”. Lo mismo sucedió al día siguiente. Nos lamentamos porque pensábamos ir a cenar contigo el sábado por la noche, pero nos consolamos pensando que podríamos verte el domingo por la mañana.
El domingo quedamos de vernos con Giancarlo Pajetta y Miriam Mafai en Piazza Navona: tomaríamos un aperitivo y luego iríamos a comer. Alrededor de las diez de la mañana te volvimos a llamar. Pero, de nuevo, entró esa voz chocante: “Atención, a causa del sabotaje el número no funciona”. Fuimos a Piazza Navona sin ti.
Era un hermoso día, un día soleado. Nos sentamos en el bar Tre Scalini y hablamos de Franco [el dictador español] que nunca muere, y pensé: me gustaría ahora escuchar a Pier Paolo hablar de Franco que nunca muere. Entonces se acercó un tipo que estaba vendiendo el periódico L’Unità y le dijo a Pajetta: “Mataron a Pasolini”. Lo dijo como si hubiera anunciado el marcador de un partido de futbol.
Pajetta no entendió. ¿O no quería entender? Frunció el ceño y dijo enojado: “¿Quién? ¿Mataron a quién?”. Y el sujeto: “Pasolini”. Yo dije, atónita: “¿Pasolini quién?”. Y el chico respondió: “¿Cómo quién? Pasolini Pier Paolo”. Panagulis dijo: “No es verdad”. Y Miriam Mafai dijo: “Es una broma”. Pero al mismo tiempo se levantó y corrió al teléfono para investigar si era una broma. Regresó casi de inmediato con el rostro pálido. “Es verdad. Realmente lo mataron”.
En medio de la plaza, un bufón con pantalones verdes tocaba una flautilla; bailaba y levantaba grotescamente las piernas, ataviado con ese extraño atuendo. La gente se reía. “Lo mataron en Ostia, esta noche”, agregó Miriam. Alguien rio más fuerte porque ahora el bufón agitaba su flautilla y cantaba una canción absurda: “El amor está muerto, coma, el amor está muerto, ¡punto! ¡Así que lloro por ti, coma, así que lloro por ti, punto!”.
Ya no fuimos a comer. Pajetta y Mafai se despidieron de nosotros compungidos y con la cabeza agachada, Panagulis y yo comenzamos a caminar sin saber hacia dónde.
En una calle desierta había un bar desierto, con la televisión encendida. Entramos seguidos de un joven que exclamó agitado: “¿Pero es verdad? ¿Es verdad?”. La señora del bar preguntó: “¿Verdad qué?”. El joven respondió: “Lo de Pasolini. ¡Pasolini asesinado!”. Y la señora gritó: “¿Pasolini Pier Paolo? ¡Jesús! ¡Jesús María! ¡Asesinado! ¡Jesús! ¡Será un asunto político!”.
Después, en la pantalla de la televisión, apareció Giuseppe Vannucchi [presentador de la RAI] y dio la noticia oficial. Aparecieron también los dos testigos que habían descubierto tu cuerpo. Dijeron que, desde la distancia, ni siquiera parecías un cuerpo, estabas tan masacrado. Parecías un montón de basura y solo después de que te miraron de cerca se dieron cuenta de que no eras basura, eras un hombre.
¿Te molestarás si te digo que no eras un hombre? Eras una luz. ¿Una luz que se ha apagado?
Oriana Fallaci
Roma, 16 de noviembre de 1975.
***
*Traducción: Jose Eduardo Guerra D. / Noviembre 2021
Texto original e imagen: Libr’Aria